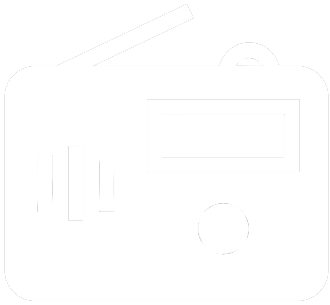El cambio es inevitable. Lo peor es que, sin darnos cuenta, sucede todos los días.
De entrada, porque ni siquiera somos los mismos que ayer. Hay cambios mínimos que no se sienten. Hay otros a los que hasta les damos la bienvenida y otros que nos urge que sucedan, pero hay algunos a los que nos resistimos y que quisiéramos que nunca vinieran.
De esos últimos son los que padezco hoy. Esos son los que piensas que nunca van a llegar o, más bien, nunca quieres que lleguen. No porque nos sean buenos, sino porque no hay como prepararte para ellos y, aún más importante, porque cuando suceden cambian toda tu vida y ahí estoy yo.
¡Mis hijas se van a estudiar a otro país! Y aunque me da emoción pensar cuánto van a crecer, cambiar y madurar, ahora vamos a vivir algo para lo que no tenemos manual de instrucciones. Los hijos se hacen adultos y los papás tenemos que convertirnos en más adultos todavía.
Mis hijas y yo vamos a tener que aprender a que ya no seremos las mismas personas. Nos vamos a tener que volver a conocer.
Ellas vendrás con otras experiencias. Ya no voy a estar yo cerca para decirles que si les da flojera no vayan ese día a la escuela.
Ya no voy a poder olerlas todos los días ni voy a escuchar su tradicional grito de “¡Maaaa, vennn!” o el “maaaa, ¿me rascas la espalda?” al llegar a casa.
Ellas se van a descubrir y yo tendré que redescubrir una nueva forma de vivir, momentáneamente, sin ellas pegadas a mi lado.
Y eso duele. Duele de miedo, de angustia y, también, de alegría, porque empiezan a volar del nido, aunque mi nido se quede vacío.
Ellas están felices, emocionadas por lo que viene, por lo que promete el futuro y ansiosas porque les viene un gran cambio al que también tendrán que ajustarse.
Nos da tristeza que ya no vamos a poder enrollarnos todas las noches en la cama a carcajearnos, hacernos piojito, enseñarnos vines y estar como muégano.
Pero así es la vida: un constante cambio a veces imperceptible, a veces arrollador.
Lo que es un hecho, es que es inevitable y es parte de las lecciones que nos hacen convertirnos en quienes venimos a ser.
Le doy vueltas y vueltas buscando mi propia lección y creo que tiene que ver con el arraigo y con aprender a soltar (cosa que no se me da tan fácil).
No quería soltar mi Blackberrry, no quiero cambiar el coche que manejo, no se me ocurre cambiarme de casa, ¡no quiero que Spiderman se quite la barba!
Muchos menos que mis “riñoncitos”, o sea mis hijas, se me vayan ni a la esquina.
Si este otoño me oyen triste o más obsesiva que nunca, ya saben por qué, estoy creciendo, cambiando y no siempre gusta.
Cuántas maneras hay de seguir aprendiendo. Y sí, el cambio, aunque sea para lo mejor, a veces duele.