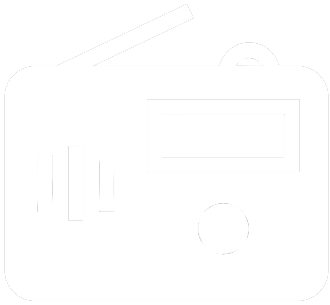Por Jacobo Dayán
Por Jacobo Dayán
Tw. @dayan_jacobo
Fuimos cómodos testigos de la desintegración de un país en una guerra descarnada. Yugoslavia desapareció.
El país que se mantuvo unificado por varios decenios comenzó a tambalearse tras la muerte, en 1980, de quien gobernó por décadas, Josip Broz, “Tito”. Los siguientes años se caracterizaron por problemas económicos, tensiones étnicas y movimientos nacionalistas. El golpe final llegó con la caída del bloque comunista.
La República Federal Socialista de Yugoslavia (1963 – 1992) se conformaba por seis repúblicas: Bosnia-Herzegovina, Croacia, Eslovenia, Macedonia, Montenegro y Serbia, y dos provincias autónomas: Kosovo y Voivodina.
El primer capítulo se dio en 1991 con la independencia de Eslovenia, Croacia y Macedonia. Para los nacionalistas serbios resultaba inaceptable la separación de territorios con población de su propia etnia. Serbia se propuso crear una “Gran Serbia” a través de la “limpieza étnica” del territorio. Comenzó el enfrentamiento entre Serbia y Croacia.
Bosnia-Herzegovina era la república con mayor mezcla étnica (serbios, croatas y, mayoritariamente, bosnios musulmanes). En marzo de 1992, en Bosnia-Herzegovina se votó por la independencia. Varios países europeos la reconocieron y de inmediato grupos armados serbios comenzaron los ataques. Ahora la violencia por el control territorial y el desplazamiento de población para mantener mayoría étnicas regionales se daba entre Serbia, Croacia y Bosnia-Herzegovina.
Por años se reportó la violencia, en imágenes que solo teníamos en blanco y negro, en la época de la Segunda Mundial, se mostraron centros de detención (más bien campos de concentración) con personas en condiciones infrahumanas. Innumerables reportes de desplazamiento de población, asesinatos, francotiradores, ataques con artillería pesada y mujeres violadas, mientras la comunidad internacional discutía, argumentaba, justificaba… no hacía nada por detener la violencia.
Como suele ocurrir, la reacción internacional sólo se centró en tratar de calmar el horror mandando ayuda humanitaria y cascos azules para “garantizar la seguridad”. En esta ocasión hasta crearon un tribunal para procesar los crímenes pero no tomaron medidas para evitarlos.
Tuvo que llegar el horror máximo, el Genocidio. En julio de 1995, pequeños territorios al este de Bosnia-Herzegovina: Srebrenica, Zepa, Potocari y Gorazde, se encontraban con un número importante de bosnios musulmanes rodeados por fuerzas serbo-bosnias que atacaron a la población asesinando hombres y violando a mujeres y niñas. En menos de una semana fueron asesinados más de ocho mil bosnios musulmanes y fueron desaparecidos carca de 14 mil. No fue suficiente para actuar.
En agosto de 1995, las fuerzas serbo-bosnias dispararon un proyectil contra un mercado de Sarajevo, capital de Bosnia-Herzegovina sitiada por 44 meses. Esto derramó el vaso y en respuesta, la Organización del Tratado del Atlántico Norte lanzó durante dos semanas una campaña aérea contra objetivos serbo-bosnios. Bastó este ataque para obligar a las partes a realizar conversaciones de paz. Dos semanas de ataques, sólo eso se requirió. De haberlo realizado a tiempo se hubiera evitado la tragedia de la ExYugoslavia.
Tan solo en Bosnia-Herzegovina el conflicto produjo 300 mil muertos y de los 4.4 millones de habitantes, 1.2 millones huyeron y un millón más fue desplazado forzosamente dentro del país.
¿Quién falló? Naciones Unidas, la Unión Europea y la OTAN. Hoy a 20 años de esta tragedia, las tres instituciones han pedido disculpas por una operación “para la que faltaron medios y debió haberse diseñado para asegurar la paz, en lugar de mantenerla, cuando lo que había era una guerra en marcha”.
¿Nunca más?